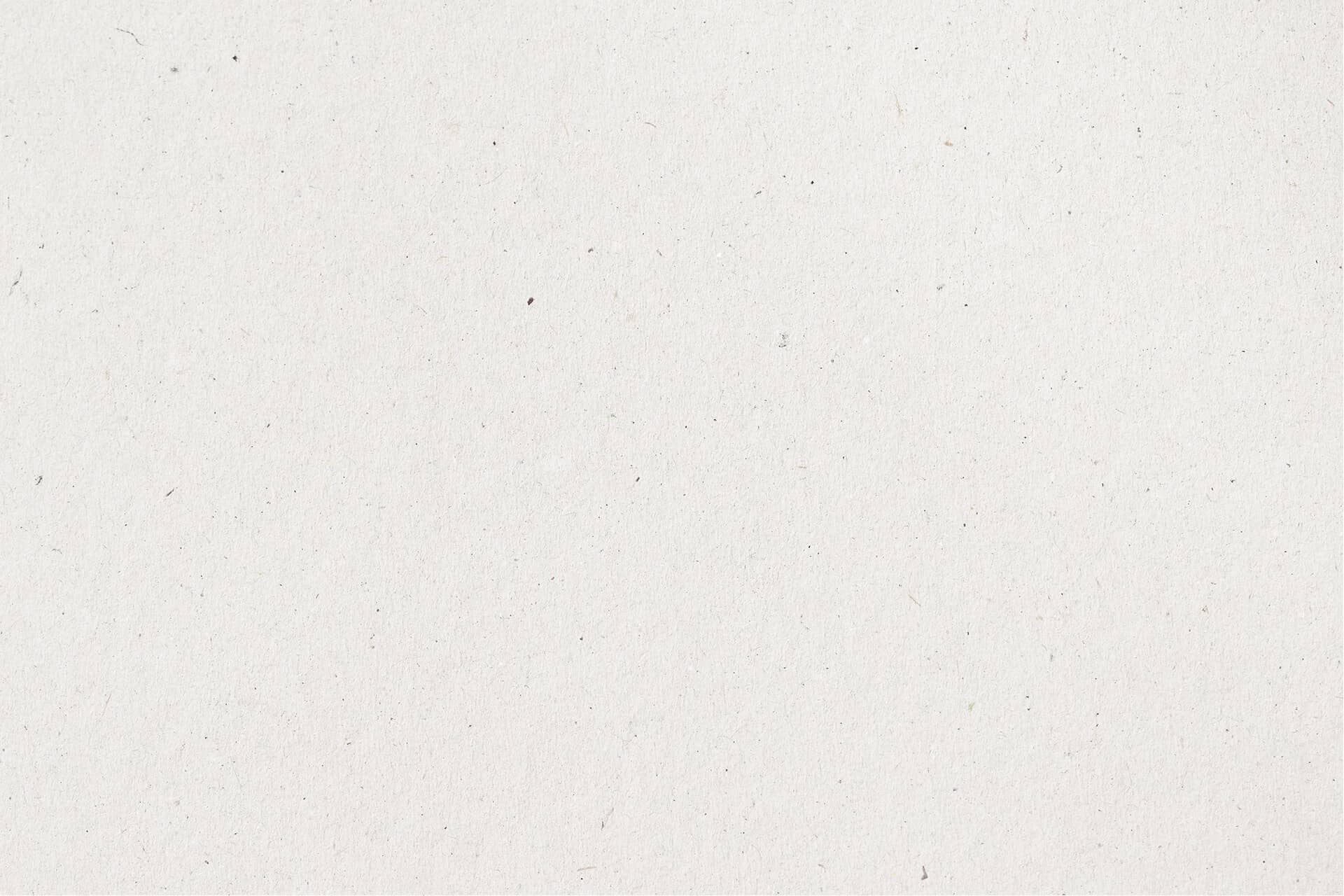
El Puerto que nació viejo: cuando Buenos Aires eligió prestigio sobre función

Una historia de decisiones urbanas, fracasos necesarios y la valentía de reinventarse
¿Sabías que Buenos Aires eligió construir un puerto que no funcionaría solo para parecerse a Europa? Esta es la historia de Puerto Madero: cuando el prestigio ganó al pragmatismo… y cómo ese «fracaso» se convirtió en la transformación urbana más audaz de América Latina. Al final te muestro cómo esta historia es parte de mi nueva guía de Buenos Aires: cinco caminatas y una pedaleada curadas donde la arquitectura dialoga con la política, el urbanismo con la memoria, y cada recorrido incluye mi mirada y mis recomendaciones para disfrutarla.
En 1882, dos proyectos se disputaron no solo el puerto de Buenos Aires, sino la idea que la ciudad tenía de sí misma. Luis Huergo —ingeniero, pragmático— proponía muelles rectos que siguieran la geografía del río: funcionales, económicos, pensados para una ciudad-puerto que crecía desde el trabajo. Eduardo Madero —sobrino del vicepresidente Francisco Madero, bien posicionado— imaginaba dársenas cerradas al estilo Liverpool: simétricas, ornamentales, dignas de una capital que siempre buscaba a Europa antes que entenderse a sí misma.
La batalla entre pragmatismo criollo y prestigio importado la ganó Madero. Entre 1887 y 1898, los arquitectos ingleses John Hawkshaw y Harrington Hayter diseñaron desde Londres un puerto que la empresa Thomas Walker & Co. construyó con docks de ladrillo rojo que parecían catedrales industriales transplantadas desde Inglaterra. Las grúas Armstrong Whitworth presidían un puerto hermoso pero disfuncional: era escenografía antes que infraestructura.
Para 1911 ya construían Puerto Nuevo siguiendo —ironía del destino— las ideas de Huergo. En 1925, los últimos barcos abandonaron las dársenas de Madero. El puerto que nació para impresionar quedó como reliquia urbana: más de 60 años de abandono, con galpones monumentales tomados por colonias enteras de ratas, en el corazón de una ciudad que prefería no mirar hacia el río.
La arqueología del abandono
Mi abuela lo veía desde su oficina en la ANMAT: ese paisaje de abandono que Buenos Aires había naturalizado. Galpones de ladrillo mordidos por la humedad, estructuras metálicas oxidándose bajo la intemperie, malezas que crecían entre los rieles ferroviarios. Era el reverso exacto del puerto soñado: el lugar donde la ciudad guardaba su fracaso más visible.
Durante más de medio siglo, Puerto Madero fue el inconsciente urbano porteño. Ahí estaban las consecuencias de elegir la apariencia por sobre la función, el prestigio por sobre el pragmatismo. La decisión de 1882 se había vuelto ruina, y la ruina se había vuelto normalidad.
Pero las ciudades, como las personas, a veces necesitan tocar fondo para poder reinventarse.
El laboratorio de la reinvención
En 1991, cuando la Corporación Antiguo Puerto Madero —modelo de gestión mixta inédito en Argentina— decidió que era momento de transformar ese borde urbano, no se trataba solo de recuperar edificios. Era redefinir qué ciudad queríamos ser. Otra vez, la geografía como política; el urbanismo como autorretrato.
Mi papá se mudó cerquita de Puerto Madero a fines de los ’90, cuando las grúas aún dibujaban el skyline y cada paseo era arqueología del futuro. Íbamos a ver cómo crecían las torres El Faro, a caminar el Puente de la Mujer como si fuéramos los primeros en pisarlo, a presenciar cómo los viejos silos de Molinos se convertían en lofts con las grúas Armstrong Whitworth todavía presentes como testigos silenciosos de las dos épocas que vivió este lugar: la industrial y la residencial.

Los parques de líneas rectas y césped milimétrico eran nuestro laboratorio de modernidad: una Buenos Aires sin veredas rotas ni esquinas improvisadas. Pero también algo más: espacios verdes planificados donde antes solo había abandono, paseos peatonales que conectaban la ciudad con el río, infraestructura cultural que democratizaba el acceso al arte contemporáneo.
Porque Puerto Madero no es solo torres corporativas y restaurantes sobre el dique —aunque esa sea la postal más vendida. Es también el Museo Fortabat con arte argentino de primer nivel, la Reserva Ecológica que se autorregeneró sobre escombros, los senderos para correr donde cualquiera puede entrenar gratis, la Fuente de las Nereidas que migró desde Plaza de Mayo para encontrar su lugar definitivo frente al río, la histórica fragata Sarmiento que cuenta la historia naval argentina.

Más allá de la postal turística
Después me mudé cerca y Puerto Madero se volvió mi pista de running matutina, mi refugio verde en una ciudad que respira concreto, mi conexión directa con el río sin mediación de semáforos. Ahí entendí que este barrio tiene múltiples capas de uso, no todas visibles en las guías turísticas.
A las 7 AM, mientras los camareros vestidos de gauchos aún duermen, Puerto Madero pertenece a los runners, a los que pasean perros, a los jubilados que hacen tai chi frente al río. A las 8, se llena de oficinistas que caminan hacia sus espejados edificios corporativos. A las 6 PM, es territorio de familias que buscan espacio libre para que los chicos anden en bicicleta. Los fines de semana, se transforma en destino de descanso: picnics, pedaleadas y mate.
¿Es gentrificación? Sí, también. Pero es más complejo que eso.
La política de la transformación urbana
Aquí está la tensión que define Puerto Madero y que, en realidad, define toda transformación urbana exitosa: ¿puede un espacio ser simultáneamente exclusivo e inclusivo? ¿Puede la planificación estatal convivir con la inversión privada sin que una anule a la otra?
Para muchos porteños, Puerto Madero sigue siendo ostentación vacía, un no-lugar que no les pertenece, un experimento inmobiliario disfrazado de barrio. Y tienen razón parcial: es caro vivir ahí, muchos restaurantes apuntan al turismo, la estética en algunos casos parece impostada.
Pero también es cierto que donde antes había terreno baldío ahora hay 28 hectáreas de espacios verdes públicos dentro del proyecto Puerto Madero. Que la Costanera Sur, que pasó de balneario elegante en los años 20 a zona marginada en los 70, hoy es parte del mayor complejo de espacios verdes del centro porteño junto con la Reserva Ecológica de 350 hectáreas. Que el arte argentino tiene un espacio de exhibición (el Museo Fortabat) que antes no existía. Que miles de personas pueden acceder al río en una ciudad que históricamente le dio la espalda al agua.

Lecciones de un fracaso convertido en oportunidad
La verdadera lección de Puerto Madero no es que la transformación urbana sea buena o mala per se. Es que las ciudades, como los organismos vivos, necesitan evolucionar o mueren. Y que a veces, paradójicamente, el fracaso más estrepitoso puede convertirse en la oportunidad más valiosa.
Buenos Aires eligió mal en 1882. Construyó un puerto inglés en geografía rioplatense, priorizó la imagen sobre la función, apostó al prestigio importado por sobre la innovación local. El resultado fue predecible: un puerto que no funcionó, que quedó obsoleto antes de cumplir 40 años.
Pero ese error se volvió, un siglo después, la materia prima de una de las transformaciones urbanas más audaces de América Latina. Los galpones victorianos abandonados se convirtieron en lofts y centros culturales. Las dársenas disfuncionales se transformaron en espejos de agua que multiplican el cielo. Los rieles oxidados se volvieron senderos verdes.
La geografía del presente
Yo insisto en que Puerto Madero es para vivirlo: para respirar el aire que viene del agua, para ver arte entre diques históricos, para entender que a veces una ciudad necesita inventarse espacios donde no existían. No es nostalgia ni especulación pura: es geografía del presente, un pedazo de Buenos Aires que se animó a no parecerse a ningún otro.
¿Es perfecto? No. ¿Es inclusivo? No completamente. ¿Resolvió todos los problemas urbanos de Buenos Aires? Por supuesto que no.
Pero sí logró algo que parecía imposible: devolverle el río a una ciudad que había olvidado que era portuaria. Y eso, en una metrópolis de 15 millones de habitantes, no es poca cosa.
La próxima vez que camines por Puerto Madero —ya sea para correr, para ver una exposición o sí, incluso para comer en uno de esos restaurantes con vista al dique— recordá que estás pisando la materialización de una pregunta que todas las ciudades se hacen: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser?
Buenos Aires tardó 109 años en responderla. Pero cuando lo hizo, construyó no solo un barrio nuevo, sino una nueva forma de pensarse a sí misma.

Esta historia de reinvención urbana es solo la introducción a mi caminata por Puerto Madero. Mi Guía de Buenos Aires incluye cinco recorridos más que decodifican cómo esta ciudad se convirtió en lo que es hoy: la tensión entre Europa y América, el poder real detrás de las fachadas, los secretos que solo conocen los locales.
¿Querés vivir Buenos Aires con otros ojos? Reservá tu ejemplar con descuento especial hasta el 30 de julio. Solo recomiendo lugares donde estuve, solo diseño experiencias que viví.
¿Tenés alguna experiencia propia de Puerto Madero? ¿O algún lugar de tu ciudad que cambió completamente y te genera sentimientos encontrados? Me encanta leer estas historias en los comentarios.
Si esta historia te resonó, compartila. Seguramente conocés a alguien que necesita redescubrir su propia ciudad con otros ojos.

¿Quieres recibir mi newsletter? ¡Suscríbete a "El Baùl Cultural" en mi Substack!
Un espacio semanal de reflexión donde comparto mis experiencias, expresadas a través de mis pasiones: la lectura, los viajes, el cine, el arte, la política y la tecnología.










