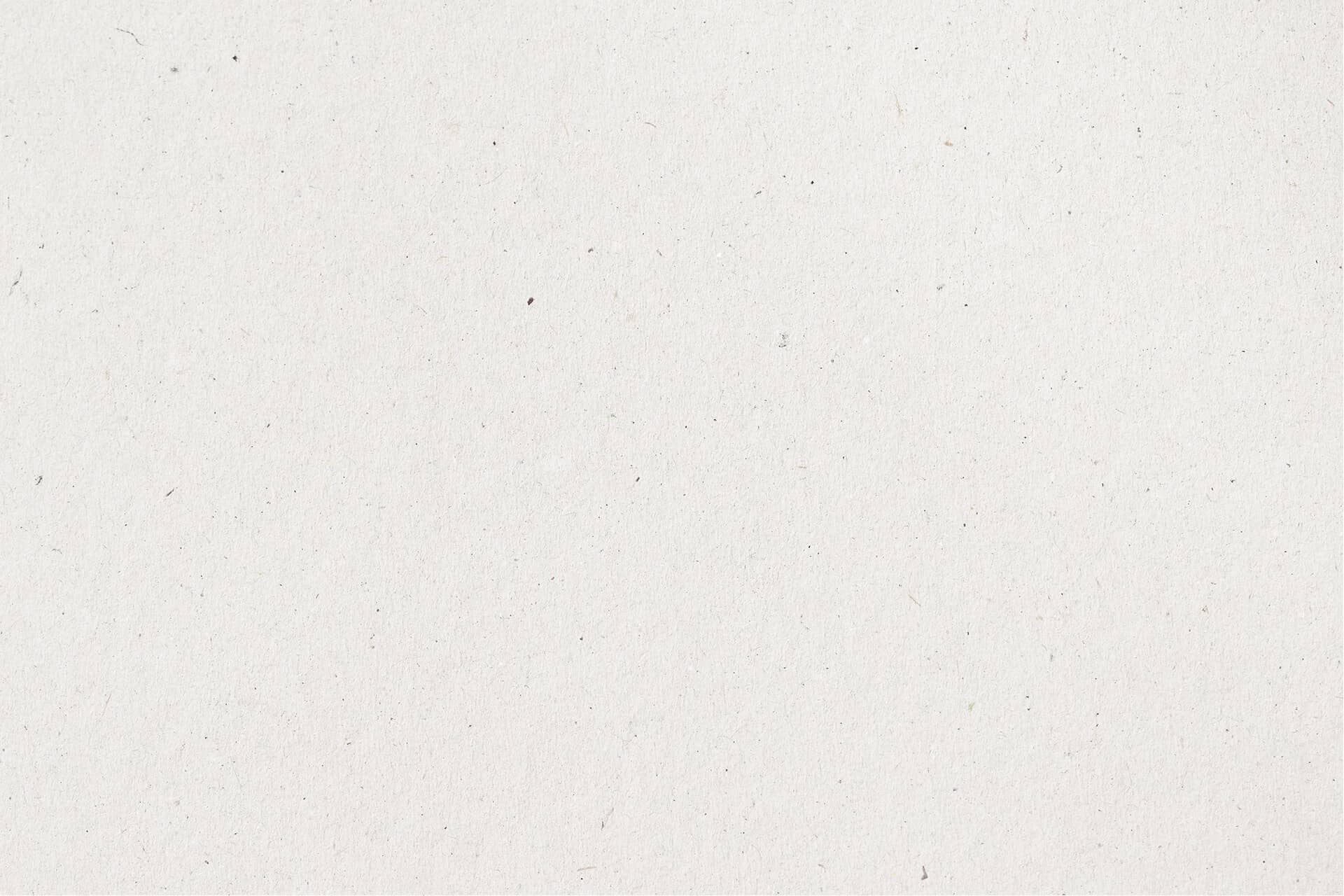

Itineraries that explain why, not just where to go

Guides based on being there, not listicles of what's trending

I design structure that liberates, not checklists to tick off.

Moments that become memory, not manufactured magic


Itineraries that explain why, not just where to go

Guides based on being there, not listicles of what's trending

I design structure that liberates, not checklists to tick off.

Moments that become memory, not manufactured magic

I’ve always traveled seeking immersion: culture, nature, art. My first trips through Patagonia’s lenga forests taught me to see in layers.
I studied Geography. I worked designing cultural experiences. I lived two years in Mexico. Not visiting, but understanding its political system, regions and traditions. After 15 years shaping policy and experiences at Netflix and Airbnb, I channeled that same passion into designing journeys.
I return to Italy and Patagonia every year—they can’t be understood in a single visit. Slowing down reveals what a week never will.
HeySole! translates years of life and work: a continuous immersion your schedule doesn’t have.

I studied Geography. I worked designing cultural experiences. I lived two years in Mexico. Not visiting, but understanding its political system, regions and traditions. After 15 years shaping policy and experiences at Netflix and Airbnb, I channeled that same passion into designing journeys.
I return to Italy and Patagonia every year—they can’t be understood in a single visit. Slowing down reveals what a week never will.
HeySole! translates years of life and work: a continuous immersion your schedule doesn’t have.
My passport gives me away: years mapping from remote communities to Turin wine bars. Every choice has territorial reason, not just aesthetics.
Teotihuacán from hot air balloons at dawn. Differences between Barolo and Amarone. Living traditions, not performance. When jacarandás bloom in Buenos Aires and Mexico. Where Romans eat in Trastevere. Pelicans in paradises without resorts. Patagonian trails when empty. Wine in Dolomites refuges. Sea of Cortés biodiversity.

Carta a la Riviera Maya de 2010
Corales que ya no están, sargazo que insiste y por qué sigo diseñando viajes
Viajé con mi papá a la Riviera Maya en 2010 para certificar nuestro curso de buceo. Nos sumergimos en lo que conocíamos como la segunda barrera de coral más grande del mundo. Fueron cuatro inmersiones inolvidables: nadamos junto a tortugas gigantes, cruzamos túneles naturales formados por los corales y, al hacer parasailing, vimos desde el aire la inmensidad del mar Caribe mexicano, con sus franjas turquesa, azul cobalto y verde esmeralda.
Durante cuatro días de certificación, pagué 400 dólares para que me enseñaran a respirar bajo el agua frente a esa maravilla. El dato —“segunda barrera más grande del mundo”— lo había buscado yo en Wikipedia la noche antes del viaje, emocionada por tener semejante tesoro a solo nueve horas de vuelo de Buenos Aires. Era un privilegio poder conocerlo, tenerlo en América.
Los operadores turísticos preferían otros adjetivos: “aguas cristalinas”, “biodiversidad única”, “experiencia inolvidable”.
Aprendí que el nitrógeno puede matarte si ascendés muy rápido, que las morenas pueden confundir tu dedo con un pez, que nunca hay que tocar el coral. Nadie mencionó que el coral que no debíamos tocar ya estaba muriendo. El silencio era parte del producto. Habíamos pagado por un sueño, no por una clase de ecología.
Nos quedó pendiente Cozumel, con sus famosas paredes de coral. Pero incluso entonces sabíamos que los corales estaban en peligro.
El regreso y las brigadas invisibles
Volví en 2017, esta vez a Tulum, aunque no pude bucear. Llegué armada con Google Maps y la determinación de evitar multitudes. Encontré una playa que los algoritmos catalogaban como “joya escondida”. A las seis de la mañana, buscando el amanecer, entendí que había otra escena: brigadas de limpieza.
Cuatro hombres con rastrillos y una pickup recogían montañas de algas antes de que llegaran los primeros turistas. Trabajaban en silencio, eficientes, invisibles. Cuando pregunté, uno me dijo: “Es temporal, señorita. Cosa de corrientes.” Pero sus ojos decían otra cosa. Era 2017 y el sargazo llevaba seis años llegando. ¿Cuánto dura lo temporal cuando nadie quiere nombrarlo?
Viviendo en México, descubrí que el sargazo había dejado de ser un problema de temporada para convertirse en una crisis que atravesaba cualquier conversación sobre turismo en el Caribe. La pregunta ya no era si llegaría, sino cómo ocultarlo.
El nuevo vocabulario del Caribe
Aprendí un léxico turístico que traducía la crisis:
- “Condiciones naturales variables” (hay sargazo).
- “Experiencia auténtica del Caribe” (verás la realidad que no sale en postales).
- “Temporada de renovación costera” (no vengas estos meses).
- Y la más perversa: “Oportunidad de conocer otros atractivos”. Como si el colapso ecológico fuera una invitación a comprar más tours.
Siempre se hablaba de impactos económicos. Rara vez se mencionaban los ambientales. Y casi nunca se hablaba de la barrera de coral.
El cinturón de sargazo
Desde 2011, playas que solían figurar entre las más limpias del mundo comenzaron a recibir toneladas de un alga flotante llamada sargazo. Lo que al principio pareció una anomalía estacional se convirtió en un patrón anual, con impactos cada vez más graves.
El sargazo —Sargassum natans y Sargassum fluitans— siempre existió, flotando libremente en el Atlántico Norte como parte de un ecosistema sano. El problema es la escala: el exceso de nutrientes por fertilizantes y aguas residuales del Amazonas y el Orinoco, el calentamiento global, las corrientes alteradas. Todo confluyó para crear el Great Atlantic Sargassum Belt, un cinturón de más de 8.000 kilómetros de algas —equivalente a 800 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— que cada año se desplaza desde África hasta el Caribe.
No solo cubre postales turísticas. Bloquea la luz solar que necesitan los corales, libera gases tóxicos al descomponerse, altera el pH del agua y favorece bacterias que compiten con los arrecifes. Todo esto en un contexto donde la Barrera Mesoamericana ya sufre por blanqueamiento, acidificación y contaminación.
En Martinica, una escuela debió cerrar por los gases. En Barbados, la ocupación hotelera cayó 40% mientras retiran el sargazo en camiones. En las Antillas Menores, los pescadores pelean contra redes enredadas. Pero en Instagram, el Caribe sigue siendo el mismo de siempre.
Las preguntas que cambian
En 2010 preguntaba: ¿Dónde está la mejor visibilidad? ¿A qué profundidad están las tortugas? ¿El agua está tibia?
Hoy pregunto: ¿Por qué el agua está cada vez más caliente? ¿Qué historias no me están contando? ¿Para quién existe este paraíso? ¿Mi presencia acelera su degradación?
A veces pienso que mi certificación de buceo fue también un documento histórico: Certified Open Water Diver, Riviera Maya, 2010. Traducción: autorizada para explorar un mundo que existió.
Viajar para recordar
El sargazo no es solo una molestia estética. Es un mensajero que insiste en hablar mientras nosotros perfeccionamos el arte de no escuchar. Como el cambio climático, parece enorme, complejo, inabarcable. Pero hay algo a nuestro alcance: dejar de mirar para otro lado. Nombrar lo que está pasando. Recordar. Porque a veces, recordar un coral es también una forma de intentar salvarlo.
Mientras el Caribe aprendía a ocultar su herida, yo busqué mar en otra costa. En el Pacífico, el Mar de Cortés me reveló una biodiversidad que el Caribe ya perdió. En La Paz —no en Los Cabos con sus resorts all-inclusive— nadé con lobos marinos, vi saltar mantarrayas, entendí que todavía existen lugares donde el equilibrio es posible.
No es que el turismo de resort sea la única causa del colapso ambiental. Pero cuando un lugar se convierte en escenario de consumo irreflexivo —bebida, fiesta, selfies— pierde su capacidad de enseñarnos, de transformarnos. Y sin transformación, ¿para qué viajar?
Viajes con memoria
En HeySole! diseño viajes para quienes, como yo, buscan más que aguas cristalinas. Para quienes entienden que viajar es también ser testigo, hacer preguntas, crear memorias conscientes.
Porque conocer un lugar no es solo saber dónde comer el mejor ceviche o encontrar la playa menos concurrida. Es entender sus silencios, sus transformaciones, sus bellezas y sus heridas.
Si este texto te hizo pensar distinto sobre cómo viajamos, compartilo. Porque recordar un coral también es una forma de cuidarlo.

Aprender a desafiar el canon para construir la biblioteca (y el pasaporte)
Leer y visitar los clásicos para desarrollar el gusto propio
En mi primer grand tour europeo evité los destinos que figuran primeros en la brújula de la mayoría de los latinoamericanos: España e Italia. Me lancé a -20 grados, capas de nieve que nunca había visto, culturas distintas. Fue divertido desde todos los ángulos. Pero recién cuando llegué a Italia el año siguiente entendí el imán: no era solo el romanticismo de las raíces, era la densidad cultural que ya había intuido en los libros, la que reconocía de mi educación y mis raíces. Leer a Dante, a Cervantes, a Virgilio había sido teoría; en Italia se volvió paisaje, y todo cerró.
Revisando mi biblioteca, descubrí que mi primera ola fue, predeciblemente, el canon que nos invitan a leer cuando nos sumergimos en la literatura. Ahí estaba García Márquez con su Macondo de violencias cíclicas, donde lo mágico era la única forma de narrar lo latinoamericano. Los salones del Bloomsbury Group, donde Virginia Woolf discutía cómo vivir y escribir distinto, y Huxley criticando con el pie adentro. La fiebre norteamericana de los años veinte, entre cócteles clandestinos y vestidos de lentejuelas. La crítica de las raíces sangrientas del continente: el silencio desértico de Rulfo, la sangre de Fuentes, La Habana de Padura. Y antes de todo eso, Homero, navegando el Mediterráneo de héroes errantes y viajes sin fin.
Esta es la base indiscutida: orienta, da pistas, a veces aburre y a veces enciende. Pero es el mapa inicial que cada uno debe aceptar o desafiar antes de trazar su propia biblioteca. En la gran mayoría de las veces, el canon se transforma en un faro. Desde ahí descubrimos el gusto propio y profundizamos en un estilo de narrativa (y de viajes). En mi biblioteca brillan las novelas ensayísticas, con La Montaña Mágica y sus mil páginas invitándome a debatir sobre la cocina de la Europa previa a la primera guerra. El gran libro abierto sobre el mapamundi lleno de pines y deseos es Roma, la ciudad a la que volví doce veces. Desde el mundo romano al renacimiento, el barroco, y la república, no hay agujero histórico que no me cautive.
Para llenarme de algo necesito densidad. Después de lecturas y viajes por el viejo y nuevo mundo, aprendí que lo que disfruto es lo que va más allá, que reflexiona además de entretener, que tiene capas, y dependiendo del momento de la vida, se puede disfrutar cada vez desde un ángulo distinto.
Vi hace unos días en redes a alguien preguntándose por qué Múnich no figura en los recorridos europeos esenciales, y creo que la respuesta está en el canon. La narrativa alemana que aprendemos nos lleva primero a Berlín: el Muro, la memoria histórica, el peso del siglo XX. Pero Múnich es otra Alemania, igualmente densa: capital de Baviera, espejo de su arquitectura, de sus festivales gastronómicos y de sus tradiciones folclóricas. Sabe abrazar el presente sin renegar del pasado. La lectura que más refleja a Múnich en mi biblioteca es, justamente, Thomas Mann. Combina raíces germánicas, elegancia burguesa, tensión con la modernidad y ese aire de ciudad que bebe cerveza bajo los castaños mientras resguarda colecciones de pintura gótica, bibliotecas infinitas y sedes de empresas tecnológicas. La Alemania donde tradición y modernidad conviven en tensión aparece como una segunda capa, menos evidente, pero igual de imprescindible.

Justamente, construir nuestra propia colección de libros, relatos, culturas, comunidades, ciudades y paisajes, requiere osadía y energía. No lo digo en un sentido snob, sino práctico: se necesita de tiempo, recursos y también curiosidad.
A veces hace falta hasta coraje para contestar preguntas incómodas cuando nos salimos de la ruta que todos esperan que tomemos: ¿por qué lees a esa autora contemporánea y no a Proust?; ¿otra vez en Toscana cuando todavía no fuiste a Galicia? Pero ese Fausto cuestionador está principalmente en nosotros, con cuestionamientos internos: ¿invierto mi preciado tiempo libre en descubrir si me resuenan los Alpes franceses, suizos, italianos o austríacos? ¿Y si es todo lo mismo?
En ese pequeño ejemplo hay un mundo: ¿de qué Alpes suizos hablo? ¿De la belleza y el lujo de St. Moritz sobre el lago congelado, donde carruajes de caballo disputan el premio mientras saboreamos espumante servido por un camarero en patines de hielo? ¿De la vida de esquí y alpinismo de Zermatt, el pueblo concienzudo con el ambiente donde los pocos vehículos que hay son eléctricos, y la vista constante al Matterhorn nos recuerda que es esa la naturaleza que queremos mantener prístina?
Si bien visité tres veces St. Moritz brevemente, sin dudas pasaría semanas y semanas en distintas estaciones del año bajo el Matterhorn, caminando por sus senderos, deslizándome por las pistas, descubriendo las caras italianas y los picos franceses desde la altura. No es que el lujo me incomode, pero no encontré en él la vitalidad que sí hallé en Zermatt.
En fotografías todo parece bello, no hay dudas. Pero viviéndolo, como pasando las hojas de un libro, descubrimos qué nos abre la curiosidad. Una curiosidad que se alimenta de caminatas, preguntas a locales, lecturas, y donde yo encuentro el placer. El camino, a veces, puede ser pesado. Hay neblinas en las que leemos o visitamos solo porque todo el resto lo hace. No tarda en llegar ese momento de sabueso en que se huele qué es lo tuyo. Por instinto, guiados por libreros, amigos lectores, viajeros, o una amiga curiosa como yo, podés llegar a tu trufa.
Encontré así a María Gainza: netamente porteña, amante del arte, crítica social, ensayista autobiográfica que juega con la literatura. Desde las primeras páginas de El nervio óptico me di cuenta que esos análisis de obra de arte de museos de Buenos Aires entrecruzados con relatos autobiográficos un poco satíricos me atrapaban. La belleza arquitectónica y el poder político del breve reino de los Saboya que sin embargo unificó Italia, me llevaron a Torino a comer gianduiotti (y trufas blancas en la vecina Alba). Descubrir estas joyas, por mí misma, valió cada lectura y cada viaje. El riesgo a equivocarse siempre está en el aire, pero la recompensa es tan grande, que sigo oliendo el viento, buscando cuál es el próximo tesoro al que me llevará mi olfato.
No se trata de coleccionar destinos o autores prestigiosos. Se trata de reconocer qué te hace sentir más vivo, más curioso, más vos.

¿Qué lugar o libro te hizo entender que podías trazar tu propio mapa?

El Puerto que nació viejo: cuando Buenos Aires eligió prestigio sobre función
Una historia de decisiones urbanas, fracasos necesarios y la valentía de reinventarse
¿Sabías que Buenos Aires eligió construir un puerto que no funcionaría solo para parecerse a Europa? Esta es la historia de Puerto Madero: cuando el prestigio ganó al pragmatismo… y cómo ese «fracaso» se convirtió en la transformación urbana más audaz de América Latina. Al final te muestro cómo esta historia es parte de mi nueva guía de Buenos Aires: cinco caminatas y una pedaleada curadas donde la arquitectura dialoga con la política, el urbanismo con la memoria, y cada recorrido incluye mi mirada y mis recomendaciones para disfrutarla.
En 1882, dos proyectos se disputaron no solo el puerto de Buenos Aires, sino la idea que la ciudad tenía de sí misma. Luis Huergo —ingeniero, pragmático— proponía muelles rectos que siguieran la geografía del río: funcionales, económicos, pensados para una ciudad-puerto que crecía desde el trabajo. Eduardo Madero —sobrino del vicepresidente Francisco Madero, bien posicionado— imaginaba dársenas cerradas al estilo Liverpool: simétricas, ornamentales, dignas de una capital que siempre buscaba a Europa antes que entenderse a sí misma.
La batalla entre pragmatismo criollo y prestigio importado la ganó Madero. Entre 1887 y 1898, los arquitectos ingleses John Hawkshaw y Harrington Hayter diseñaron desde Londres un puerto que la empresa Thomas Walker & Co. construyó con docks de ladrillo rojo que parecían catedrales industriales transplantadas desde Inglaterra. Las grúas Armstrong Whitworth presidían un puerto hermoso pero disfuncional: era escenografía antes que infraestructura.
Para 1911 ya construían Puerto Nuevo siguiendo —ironía del destino— las ideas de Huergo. En 1925, los últimos barcos abandonaron las dársenas de Madero. El puerto que nació para impresionar quedó como reliquia urbana: más de 60 años de abandono, con galpones monumentales tomados por colonias enteras de ratas, en el corazón de una ciudad que prefería no mirar hacia el río.
La arqueología del abandono
Mi abuela lo veía desde su oficina en la ANMAT: ese paisaje de abandono que Buenos Aires había naturalizado. Galpones de ladrillo mordidos por la humedad, estructuras metálicas oxidándose bajo la intemperie, malezas que crecían entre los rieles ferroviarios. Era el reverso exacto del puerto soñado: el lugar donde la ciudad guardaba su fracaso más visible.
Durante más de medio siglo, Puerto Madero fue el inconsciente urbano porteño. Ahí estaban las consecuencias de elegir la apariencia por sobre la función, el prestigio por sobre el pragmatismo. La decisión de 1882 se había vuelto ruina, y la ruina se había vuelto normalidad.
Pero las ciudades, como las personas, a veces necesitan tocar fondo para poder reinventarse.
El laboratorio de la reinvención
En 1991, cuando la Corporación Antiguo Puerto Madero —modelo de gestión mixta inédito en Argentina— decidió que era momento de transformar ese borde urbano, no se trataba solo de recuperar edificios. Era redefinir qué ciudad queríamos ser. Otra vez, la geografía como política; el urbanismo como autorretrato.
Mi papá se mudó cerquita de Puerto Madero a fines de los ’90, cuando las grúas aún dibujaban el skyline y cada paseo era arqueología del futuro. Íbamos a ver cómo crecían las torres El Faro, a caminar el Puente de la Mujer como si fuéramos los primeros en pisarlo, a presenciar cómo los viejos silos de Molinos se convertían en lofts con las grúas Armstrong Whitworth todavía presentes como testigos silenciosos de las dos épocas que vivió este lugar: la industrial y la residencial.

Los parques de líneas rectas y césped milimétrico eran nuestro laboratorio de modernidad: una Buenos Aires sin veredas rotas ni esquinas improvisadas. Pero también algo más: espacios verdes planificados donde antes solo había abandono, paseos peatonales que conectaban la ciudad con el río, infraestructura cultural que democratizaba el acceso al arte contemporáneo.
Porque Puerto Madero no es solo torres corporativas y restaurantes sobre el dique —aunque esa sea la postal más vendida. Es también el Museo Fortabat con arte argentino de primer nivel, la Reserva Ecológica que se autorregeneró sobre escombros, los senderos para correr donde cualquiera puede entrenar gratis, la Fuente de las Nereidas que migró desde Plaza de Mayo para encontrar su lugar definitivo frente al río, la histórica fragata Sarmiento que cuenta la historia naval argentina.

Más allá de la postal turística
Después me mudé cerca y Puerto Madero se volvió mi pista de running matutina, mi refugio verde en una ciudad que respira concreto, mi conexión directa con el río sin mediación de semáforos. Ahí entendí que este barrio tiene múltiples capas de uso, no todas visibles en las guías turísticas.
A las 7 AM, mientras los camareros vestidos de gauchos aún duermen, Puerto Madero pertenece a los runners, a los que pasean perros, a los jubilados que hacen tai chi frente al río. A las 8, se llena de oficinistas que caminan hacia sus espejados edificios corporativos. A las 6 PM, es territorio de familias que buscan espacio libre para que los chicos anden en bicicleta. Los fines de semana, se transforma en destino de descanso: picnics, pedaleadas y mate.
¿Es gentrificación? Sí, también. Pero es más complejo que eso.
La política de la transformación urbana
Aquí está la tensión que define Puerto Madero y que, en realidad, define toda transformación urbana exitosa: ¿puede un espacio ser simultáneamente exclusivo e inclusivo? ¿Puede la planificación estatal convivir con la inversión privada sin que una anule a la otra?
Para muchos porteños, Puerto Madero sigue siendo ostentación vacía, un no-lugar que no les pertenece, un experimento inmobiliario disfrazado de barrio. Y tienen razón parcial: es caro vivir ahí, muchos restaurantes apuntan al turismo, la estética en algunos casos parece impostada.
Pero también es cierto que donde antes había terreno baldío ahora hay 28 hectáreas de espacios verdes públicos dentro del proyecto Puerto Madero. Que la Costanera Sur, que pasó de balneario elegante en los años 20 a zona marginada en los 70, hoy es parte del mayor complejo de espacios verdes del centro porteño junto con la Reserva Ecológica de 350 hectáreas. Que el arte argentino tiene un espacio de exhibición (el Museo Fortabat) que antes no existía. Que miles de personas pueden acceder al río en una ciudad que históricamente le dio la espalda al agua.

Lecciones de un fracaso convertido en oportunidad
La verdadera lección de Puerto Madero no es que la transformación urbana sea buena o mala per se. Es que las ciudades, como los organismos vivos, necesitan evolucionar o mueren. Y que a veces, paradójicamente, el fracaso más estrepitoso puede convertirse en la oportunidad más valiosa.
Buenos Aires eligió mal en 1882. Construyó un puerto inglés en geografía rioplatense, priorizó la imagen sobre la función, apostó al prestigio importado por sobre la innovación local. El resultado fue predecible: un puerto que no funcionó, que quedó obsoleto antes de cumplir 40 años.
Pero ese error se volvió, un siglo después, la materia prima de una de las transformaciones urbanas más audaces de América Latina. Los galpones victorianos abandonados se convirtieron en lofts y centros culturales. Las dársenas disfuncionales se transformaron en espejos de agua que multiplican el cielo. Los rieles oxidados se volvieron senderos verdes.
La geografía del presente
Yo insisto en que Puerto Madero es para vivirlo: para respirar el aire que viene del agua, para ver arte entre diques históricos, para entender que a veces una ciudad necesita inventarse espacios donde no existían. No es nostalgia ni especulación pura: es geografía del presente, un pedazo de Buenos Aires que se animó a no parecerse a ningún otro.
¿Es perfecto? No. ¿Es inclusivo? No completamente. ¿Resolvió todos los problemas urbanos de Buenos Aires? Por supuesto que no.
Pero sí logró algo que parecía imposible: devolverle el río a una ciudad que había olvidado que era portuaria. Y eso, en una metrópolis de 15 millones de habitantes, no es poca cosa.
La próxima vez que camines por Puerto Madero —ya sea para correr, para ver una exposición o sí, incluso para comer en uno de esos restaurantes con vista al dique— recordá que estás pisando la materialización de una pregunta que todas las ciudades se hacen: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser?
Buenos Aires tardó 109 años en responderla. Pero cuando lo hizo, construyó no solo un barrio nuevo, sino una nueva forma de pensarse a sí misma.

Esta historia de reinvención urbana es solo la introducción a mi caminata por Puerto Madero. Mi Guía de Buenos Aires incluye cinco recorridos más que decodifican cómo esta ciudad se convirtió en lo que es hoy: la tensión entre Europa y América, el poder real detrás de las fachadas, los secretos que solo conocen los locales.
¿Querés vivir Buenos Aires con otros ojos? Reservá tu ejemplar con descuento especial hasta el 30 de julio. Solo recomiendo lugares donde estuve, solo diseño experiencias que viví.
¿Tenés alguna experiencia propia de Puerto Madero? ¿O algún lugar de tu ciudad que cambió completamente y te genera sentimientos encontrados? Me encanta leer estas historias en los comentarios.
Si esta historia te resonó, compartila. Seguramente conocés a alguien que necesita redescubrir su propia ciudad con otros ojos.

Got specific questions about your trip?
Sometimes all you need is a clear answer from someone with 15 years in the field: Which wineries in Mendoza? An authentic beach near Mérida? Montreux: yes or no?
45 minutes + a PDF with recommendations, context and contacts.
USD 150 | If it doesn’t answer your question, full refund.








